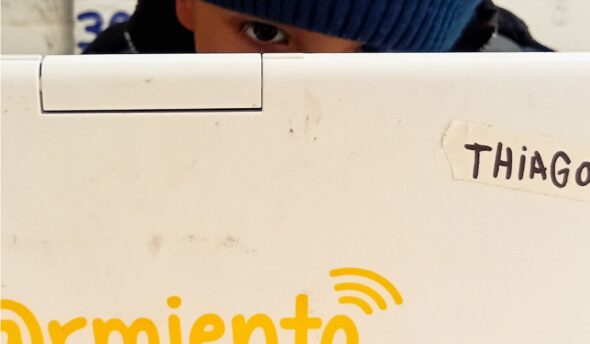¿Qué tienen en común las reformas del nivel secundario que se ensayan en todo el país? ¿Guardan estos vaivenes político-administrativos alguna relación con la creciente brecha entre la escuela pública y la privada?
Antes que nada, tal vez valga la pena aclarar que escribo este pequeño apunte mientras se acerca una (otra) nueva reforma a la escuela secundaria en la ciudad de Buenos Aires. El peso que eso tiene sobre el impulso de escribir esto es fuerte, y muchas de las críticas giran bastante en torno a este escenario, pero por lo que uno ha podido vislumbrar en otras reformas de la escuela secundaria -el nivel más crítico, pero también el más manoseado por intentos variopintos de transformaciones con pretensiones fundacionales- en otras jurisdicciones del país hay una matriz que comparten (no, no sólo la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, invito al lector o lectora a googlear). El título parece estar conformado por dos ideas inconexas, pero hay un canal que las une, y para mal. Vamos a ello.
La reforma permanente de la escuela secundaria
La primera década de este siglo, en nuestro país, estuvo muy centrada en una nueva estructura normativa para el sistema educativo, y a partir de allí surgieron numerosos y riquísimos debates y aportes. Una de las líneas más fuertes de esas discusiones tenían que ver con la escuela secundaria: nacida para la élite, masificada progresiva pero lentamente durante la segunda mitad del siglo XX, signada por un autoritarismo asfixiante durante la última dictadura, regulada ancestralmente por la exclusión social -repetís de año (o ni siquiera aprobás el curso de ingreso), te vas; te “portás mal”, te vas; sos discapacitado, te vas; estás embarazada, te vas-, “enciclopedista” en sus métodos didácticos, entre otros vicios que, con bastante certeza, se le atribuían ya en la década de los 80 del siglo pasado.
En ese marco, en 2008, Flavia Terigi (hoy rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y una de las más lúcidas pedagogas de nuestro país) publicó un artículo canónico para quienes hemos leído sobre política educativa en argentina: “Los cambios en el formato de la escuela secundaria argentina: por qué son necesarios, por qué son tan difíciles”. Allí, caracterizaba un “trípode de hierro” que conspiraba contra los intentos de reforma en el nivel: una enseñanza organizada a partir de disciplinas que funcionaban como “compartimentos estancos” sin diálogo entre sí; una formación docente tributaria de esa misma organización disciplinar, que producía egresados muy especializados en un campo científico-disciplinar; y una organización del trabajo docente por horas cátedra, en las que el docente entra en sus horas y se va, muy probablemente a otra escuela, sin lograr “hacer pie” en ninguna institución donde pudiera desarrollar una pertenencia y, en lo posible, desarrollar otro tipo de proyectos pedagógicos e interdisciplinares. Para Terigi estas tres dimensiones se retroalimentaban, e impedían salir de esa forma de pensar la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo docente, deudas que todos percibíamos como reales.
La otra dimensión sobre la que pivotean las reformas de la secundaria es la de la reorganización de la repitencia. Se cita -con bastante acierto- que hay una correspondencia entre los índices de repitencia y los de abandono escolar (que es una estadística, no una “sensación” o una opinión); dicho de otra manera, que un alumno que repite de año está más cerca de dejar la escuela, y que no hay pruebas de que repetir de año favorezca que se aprenda mejor lo que no se aprendió antes. A esto se añade el completo sinsentido de que un alumno tenga que volver a cursar -y aprobar- incluso las materias que sí aprobó porque reprobó otras, abriendo un escenario potencial de una segunda repitencia por desaprobar materias que había aprobado antes.
¿Qué hacen, de diferentes maneras, todas las jurisdicciones que se embarcan en reformar la secundaria? Eliminan la repitencia de año -lo que, cabe volver a repetir por millonésima vez, no significa que se dé por aprobado lo que no se aprendió-, organizando cursadas “por niveles”, digamos: a esto se refiere, entre otras cosas, lo que se conoce como “Régimen Académico”. Por otro lado, se reorganizan las materias hacia una conformación areal, más parecida a la primaria: en vez de Historia, Geografía y Ciudadanía pasarán a tener “Ciencias Sociales”; en vez de Biología, Física y Química pasarán a tener “Ciencias Naturales”, y así. O sea, se pierde la especificidad de cada disciplina.
Mi opinión -que nadie solicitó, naturalmente, pero esto es neurosis en pantalla- sobre lo segundo es que es inocuo: enseñar y aprender mejor en la escuela secundaria no tiene absolutamente nada que ver con si la organización de los contenidos es “por materia” o “por área”. No se aprende “mejor” de una manera u otra. Entonces, se podría preguntar “¿Por qué no reorganizarlo por áreas, si da igual?” y mi respuesta sería “Para aprovechar la capacidad instalada”. O sea, hace más de un siglo que enseñamos así, ya sabemos cómo funciona, podemos establecer diálogos entre materias si hay espacio para eso -porque los Diseños Curriculares, que son los contenidos obligatorios a enseñar, hace una buena cantidad de años que promueven los -por otra parte lógicos- diálogos entre las diferentes disciplinas. Reorganizar la cursada implica una transformación que pone en tensión los puestos de trabajo, los “saber hacer” acumulados y perfeccionados durante muchísimo tiempo, que son obligados a reformularse sin necesidad real. En concreto: los mismos docentes aprendemos cosas nuevas año tras año volviendo a enseñar lo mismo, no sólo de cómo enseñar tal o cual tema sino también sobre el tema mismo. Eso es dinámico, va cambiando sutilmente con el tiempo, con el público que se renueva, con los debates públicos. ¿Para qué tirar todo eso al tacho si no se aprende “mejor” con otra forma? ¿Cambiar para estar exactamente igual? De hecho, no: el cambio es para peor: porque en el camino hay distorsiones, cimbronazos e incertidumbres que impactan en los aprendizajes en tiempo -y recursos públicos- que se pierde.
Sobre la repitencia, se suele citar “la disciplina” como un argumento para sostenerla, como si pasar de año fuera “un premio” y repetir “un castigo”. Hay toda una tendencia de docentes que critican la eliminación de la repitencia -por millonésima y una vez: no repetir no significa aprobar lo que no se aprendió– “hace que dé lo mismo pasar que no pasar.” En lo personal no acuerdo con este argumento, pero tampoco con la eliminación de la repitencia, aunque por otra razón que me remite a lo mismo que antes: la capacidad instalada. La repitencia forma parte de un esquema de reglas claras que se mantiene en la escuela secundaria, también, desde hace más de un siglo. Vivimos un momento de la historia donde los sistemas normativos se vuelven cada vez más difusos, donde estructuras para estatales amenazan de muerte a niños autistas que cuestionan políticas sanitarias, donde no hay límites para el trabajo o el placer por acumulación y sobrecarga laboral, donde la intimidad y lo público se funden en un espacio virtual cargado de abismo, donde los adultos se han adolescentizado -o infantilizado-, en fin, donde los esquemas de reglas usuales se han desmoronado sin reemplazo. Aquí la escuela ostenta con orgullo ser una de las únicas instituciones que buscan establecer límites claros entre lo decible y lo no decible, entre la violencia y el debate ordenado, entre los códigos propios y los de otros ámbitos, entre la civilización y la barbarie, en definitiva, y eliminar la repitencia es un pasó más hacia una escuela tomada por los peores vicios del capitalismo tardío. La repitencia ordena. No la exclusión social, que es inadmisible en la escuela a esta altura, sino un esquema de reglas claro para alumnos y familias. Se podrá preguntar: “¿Y qué hacemos con los chicos que no aprenden en tiempo y forma, los vamos a obligar a hacer todo otra vez, a quedar más cerca del abandono?” Y mi respuesta es que el propio sistema educativo cree una, cien, mil instancias de recuperación de los aprendizajes para que los alumnos no acumulen “previas” que los lleven a una repitencia segura. Los docentes solemos tener resquemores con esas instancias cuyas dinámicas no conocemos en profundidad, y siempre las sospechamos de “truchas”, de “hacen dos trabajitos y aprueban”, y ponemos ahí una presunta traición a nuestro impecable rigor didáctico y disciplinar porque claro, los docentes no nos equivocamos jamás -esto es ironía. En lo personal, prefiero ese malestar de baja intensidad, sobre el que se puede intervenir de maneras muy virtuosas, que un “nuevo orden” que nadie entiende: ni nosotros los docentes, ni mucho menos las familias, ni qué decir de los estudiantes. El orden -entendido como sistema coherente de reglas, no como autoritarismo- que se disuelve, hoy por hoy no se reemplaza porque se lo come la barbarie.
Las escuelas que logren asegurar la continuidad de un esquema de reglas claro, que las familias y los chicos entiendan, podrán ser objeto de más confianza que las que no. Y, claro, en general esas escuelas son las privadas sobre las que, tradicionalmente en nuestro país, hay muchísimos menos controles normativos que en las escuelas públicas acerca de cómo se implementan las reformas. “No, pero esta reforma también es para las privadas”, se suele contestar, pero todos sabemos perfectamente que nadie en el ministerio de educación va a ir a meter la nariz en una privada de elite con cinco siglos de tradición, o en una con nombres de santos anglosajones de dudosa existencia histórica.
De todos modos queda también abierta la pregunta: ¿Es posible una mejor enseñanza y aprendizaje por áreas que por materias, y sin repitencia? ¿Nos puede llevar ese camino de reforma a una mejora de la escuela pública? Y mi respuesta taxativa es no, porque los problemas de la escuela pública -contracara de la migración hacia la escuela privada cuando existe la posibilidad financiera en la familia- no están ahí.
Las claves del éxito
A mi criterio hay tres razones concretas por las cuales las familias, cuando pueden, pasan a sus hijos de las secundarias públicas a las privadas, en términos generales. Dos de ellas son razones materiales y atendibles, y la tercera no tanto. Ninguna tiene que ver con que “se enseñe mejor” en las privadas que en las públicas, si tomamos clase por clase comparada. De hecho, los docentes son los mismos, estudiaron en los mismos lugares, tienen la misma formación, usan más o menos los mismos métodos. No hay diferencia, en ese sentido, en los “recursos humanos”, aunque sí en otros. Vamos por partes.
Antes de las razones operativas, no está de más mencionar que las familias suelen elegir la escuela de sus hijos, muchísimas veces, por vínculos con otras familias, como una especie de endogamia social. Dicho de otra manera: mandan a sus hijos a las escuelas a las que sus familias amigas lo hacen. Y más aún cuanto más arriba en la escala social: las escuelas de élite -las pocas públicas y las privadas- son ghettos de capital social y vínculos. Son escuelas que se parecen más a las familias que forman parte de su comunidad que a una agencia del sistema educativo. Pero luego de esto, hay otras razones mucho más concretas:
- Las horas libres. Uno de los problemas estructurales de las escuelas públicas -no sólo secundarias- es la cantidad de horas libres. No es raro que un adolescente, de las aproximadamente 25 horas reloj – en promedio semanal- que está en la escuela, tenga un tercio sin clases. Las razones son varias -no son las huelgas el problema: se pierden muchísimas –pero muchísimas– menos horas de clase por huelgas que por otras razones sí atribuibles a defectos del sistema. Pero independientemente de las causas, el problema es la no cobertura de cargos donde no hay docentes. Esto es un defecto del propio sistema que gobiernan los ministerios de las jurisdicciones. Y tiene que ver con un esquema rígido de trabajo docente atado a las formas de selección de personal establecidas por el Estatuto del Docente y los mecanismos de titulación de los profesionales. En las escuelas privadas este problema está muchísimo más controlado: sin Estatuto docente, las privadas eligen a sus docentes como una empresa común: con presentación de CV y entrevista. El título importa bastante poco, y las condiciones de contratación son, desde ya, muchísimo peores. Pero esto le da mucha flexibilidad a las privadas para elegir a los candidatos que deseen y descartar a los que no, por ejemplo despidiéndolos rápidamente. Este recurso no sucede en las escuelas públicas, que reciben los docentes sin conocerlos previamente porque la selección, como dije, está centralizada y es anónima. Entonces a una escuela puede caer “cualquiera” que tome las horas. Y sólo se irá de allí, seguramente, motu proprio: o con un pedido de licencia, o renunciando, o jubilándose. El sistema -menos aún la escuela- tiene un margen reducidísimo para sacar del curso a un docente maltratador, o que llega sistemáticamente tarde, o que está ostensiblemente deteriorado en sus capacidades cognitivas, o que se toma licencias todo el tiempo impidiendo que la escuela pueda enviar rápidamente sus horas a acto público para tener un suplente estable -si alguien toma las horas. La acumulación de horas libres crea tiempos ociosos de los alumnos en la escuela o en sus casas, y ahí sí se aprende menos. Y esos tiempos ociosos, de alguna manera, son efectivamente un problema material para una familia cuyo hijo no va a ir mañana a la escuela porque ya le avisaron que no tiene clases, no porque haya paro sino porque no hay docentes en las materias que tiene, por poner un ejemplo. Ni hablar que nunca hay suficientes adultos en la escuela para al menos cubrir físicamente esos cursos, que muchas veces quedan solos autoregulándose para bien y para mal. Y cuando es para mal puede surgir una pelea, y esa pelea implica llamar a la familia, y eso implica una mamá -casi siempre- que tiene que salir del trabajo.
- La exclusión social. Las escuelas privadas tienen márgenes mucho más amplios -como las escuelas públicas de elite- para “sacarse de encima” a los alumnos no deseados y a las familias no deseadas. De hecho, las poquísimas normas que existen que intentan evitar que las privadas discriminen a la matrícula que reciben no son conocidas por las familias, que sí saben que en la escuela pública no le pueden negar una vacante. Esto se parece mucho más a la escuela tradicional, que mantenía un ecosistema bien regulado: al alumno que no me gusta, afuera. Esto a las familias les ahorra escenas de bullying a sus hijos, o peleas usuales, u otro tipo de conflictos. Una escuela privada tiene más chances, como dije, de armar una comunidad a su imagen y semejanza donde los conflictos estén más solapados.
En síntesis, estas dos dimensiones le ahorran problemas a las familias. ¿Qué otra razón más válida para elegir escuela que una que no sume problemas a los que ya tiene todo el mundo? Una escuela que resuelve: la escuela pública “resuelve” menos que la privada para las familias, en términos estrictamente operativos y materiales.
Hay una dimensión más que suman algunas escuelas privadas para familias imbéciles pero con plata: la estricta vigilancia a la libertad didáctica de los docentes -elegir con qué material dar una clase, por ejemplo-, y hasta persecución ideológica de su plantel -patrullando sus redes sociales para tener bajo el radar sus opiniones políticas. El pánico moral sobre el que escribí acá está muy extendido: familias que no quieren que sus hijos se crucen con absolutamente nada que incomode mínimamente los “valores familiares”. No quiero docentes peronistas o de izquierda, no quiero libros con escenas sexuales, o violentas, o tristes para mis hijos. Familias que crían niñitos de cristal con nula tolerancia a la frustración y a lo diferente. Esto no sólo sucede en familias de derecha, hay que decir: en los últimos ¿10? ¿20? años cada vez son más frecuentes los testimonios de familias que quieren evitar cualquier incomodidad en sus hijos, fuera de las del hogar. Que no salgan solos a la calle, o al cine: les puede pasar cualquier cosa. Que no vayan a un velorio: se van a impresionar con un cadáver. Que no vean películas violentas. Que no sepan que el sexo existe. Es como si la incomodidad, o el quedarse impresionado, hayan desaparecido de las posibilidades de la infancia y todo pasara a ser considerado un trauma potencial. Todo esto, desde ya, mientras en las plataformas sociodigitales hay sexo y violencia del color que uno elija, ordenados por categorías cada vez más específicas, a un click de distancia, fuera de la vista parental, en un dispositivo de bolsillo que las familias le encajan a sus hijos como un chupete. Ah, pero que no vayan a leer Cometierra.
En el gremio -no sindicato: gremio- docente conocemos muchos casos de colegas que fueron despedidos de sus escuelas, o “forzados a renunciar” por sus ideas políticas. O escuelas que prohíben libros y materiales para evitar quejas de las familias.
Para concluir: las escuelas privadas sostienen su atractivo para las familias a través de la precarización laboral de sus docentes, una matrícula seleccionada con criterios de exclusión social para evitar “elementos indeseables” y, de yapa algunas, oficiando también de policía política y moral. Mientras, por un lado, en la escuela pública no se intervenga fuertemente sobre las horas libres -a ninguna familia le importa cómo, ni qué título tiene el adulto que está ahí con sus hijos- y, por el otro, no se pueda desplazar a los docentes que trabajan mal bajo cualquier criterio objetivo y de sentido común, las familias seguirán viendo a la escuela privada como un escenario más sencillo con el que lidiar que la pública. Si a esto le sumamos la dimensión de la convivencia -o, de manera más “políticamente incorrecta”, los problemas para intervenir con rigor sobre faltas de disciplina grave de los alumnos, que son un tema aparte pero sobre el que pensé estas ideas-, las públicas parecen escenarios menos deseables.
Ningún problema, en las escuelas públicas, se va a solucionar con una reorganización de las materias o la eliminación de la repitencia si no se tocan los problemas estructurales, a través de una regulación más clara y rigurosa de la convivencia escolar, y con una carrera docente que promueva que los mejores docentes se sientan atraídos por la escuela pública. Vale aclarar, finalmente, que de ninguna manera estoy a favor de precarizar el régimen laboral de las escuelas públicas para parecerse al de las privadas, más bien al contrario. Se trata, como dije de repensar la carrera docente -Estatuto, ascensos, mérito, recorridos y perfiles profesionales actuales, y un largo etcétera-, pero si vamos a aumentar las obligaciones de los agentes, necesariamente hay que aumentar los beneficios a los que acceden esos agentes -empezando por un aumento salarial dramático. Una reforma laboral regresiva en la escuela pública, sin beneficios atractivos para los trabajadores, sólo agravará el problema de las horas libres porque habrá aún menos incentivos para trabajar en una escuela.
Pero claro, nada esto puede pensarse en un escenario como el actual, donde los trabajadores -y más aún, los trabajadores egresados del nivel superior: científicos, médicos, docentes- parecen haber entrado en la lista de enemigos del Estado.
Publicada el 8 de junio de 2025
Si te gusta lo que hacemos en Gloria y Loor podés apoyarnos asociándote a la Cooperadora de GyL